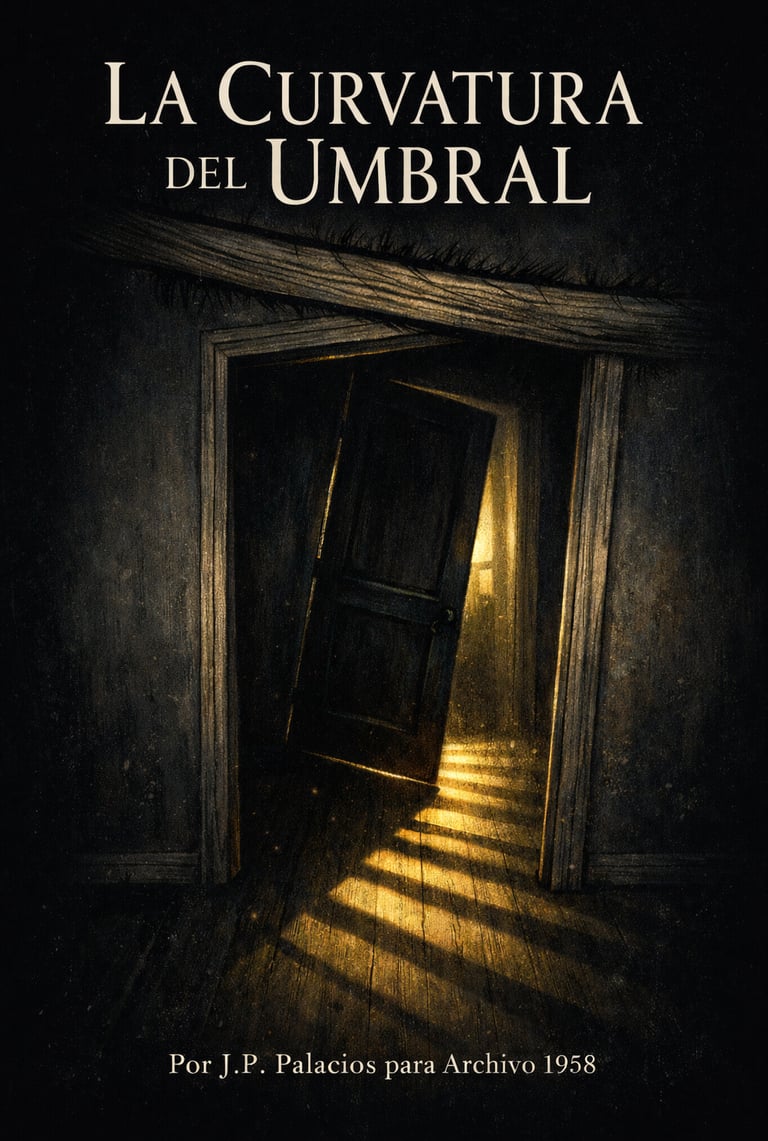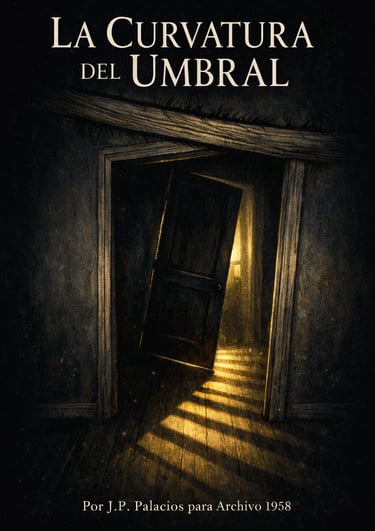I. La Acústica
Dicen que cuando vives solo el tiempo suficiente, empiezas a personificar la casa. Los crujidos del asentamiento térmico se convierten en “quejas” de la madera; el viento en las ventanas, en susurros sin dueño. Yo era un hombre racional. Soy arquitecto, conozco cada término que involucra la construcción de una propiedad, incluso conzco técnicamente la razón de cada sonido que una construcción emite. Mido, calculo, verifico. Entiendo de cargas, de materiales, de cómo una estructura se dilata con el calor y se contrae con la noche. Por eso, cuando empezó el ruido, busqué la lógica.
Comenzó hace tres semanas, una madrugada cualquiera. Un sonido seco y rasposo, confinado al interior del muro que separa mi dormitorio del pasillo. No sonaba como ratones. Los roedores corretean, tienen un ritmo frenético, un nervio ligero. Esto era distinto: un roce lento, deliberado, como si alguien arrastrara un cepillo de cerdas duras contra el panel de yeso… desde adentro. Ras… pausa… ras… pausa.
La primera noche lo ignoré. Me dije que era una tubería con aire, una dilatación, un cable flojo rozando. La segunda noche también, incluso comenzaba a acostumbrarme. Pero la tercera noche, el sonido se acomodó en mi cabeza como una gotera mental, ya no era un ruido, era un patrón.
Recuerdo la primera vez que dejé de fingir que no existía. Eran las 2:15 a. m. Apagué el ventilador para escuchar mejor. El sonido cesó de inmediato, como si aquello que lo producía supiera —con una inteligencia mínima, animal— que yo estaba prestando atención.
Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Esperé hasta que mis pulmones ardieron. Pero no escuché nada. Solo el silencio pesado de la casa… ese silencio que no es paz, sino un exceso de vacío. Y en el momento en que mi cabeza volvió a tocar la almohada, cuando mis músculos se rindieron al cansancio…Ras. Estaba justo detrás de mi cabecera. Me incorporé de golpe, encendí la lámpara del buró, y apoyé la palma en la pared. Sentí el frío del yeso, una textura lisa, normal. Golpeé con los nudillos buscando huecos, buscando el eco de un espacio escondido. Pero la pared era sólida. Demasiado sólida.
Al día siguiente, antes de ir al trabajo, me agaché junto al zoclo y examiné los bordes con una linterna. No había grietas visibles. No había polvo reciente. El muro parecía tan frío y sin ningún detalle llamativo, como siempre. Me convencí de que era plomería. Qué ingenuo fui al aferrarme a la plomería como explicación, como si la realidad tuviera obligación de ser simple.
Esa semana empecé a dormir con el celular en la mano, como si fuera un amuleto moderno. Grabé audios. Los escuché durante el día, en la oficina, con audífonos. En el archivo se oía, sí, pero de forma extraña: el sonido aparecía sin picos de audio, como si el micrófono no supiera registrarlo bien. Ras… pausa… ras… y una vibración sorda detrás, como un zumbido muy bajo que no recordaba haber escuchado en vivo.
Una noche intenté algo ridículo: pegué un vaso contra la pared, como en las películas. Sentí el yeso vibrar. El ruido estaba ahí, trabajando desde el otro lado del material, como uñas duras peinando un interior que no existía. Y, sin embargo, lo peor no era el sonido. Era lo que hacía con mi mente. Porque después de dos semanas, no importaba en qué parte de la casa estuviera: yo escuchaba el ras, incluso cuando no estaba. Como si el cerebro lo hubiera adoptado y lo reprodujera para que no me olvidara de tener miedo.
II. Ondulaciones
La perturbación pasó de lo auditivo a lo táctil una semana después.
Esa noche el insomnio me ganó la batalla. Estaba tumbado boca arriba, los ojos cerrados, esperando que el sueño llegara por aburrimiento. Mi mano derecha estaba metida debajo de la almohada, buscando el lado fresco, una costumbre que tengo desde niño.
Fue entonces cuando lo sentí. No fue un movimiento brusco. Fue una presión sutil, lenta. Algo se desplazó justo debajo del forro de la almohada, presionando contra mi palma. Mi primer instinto fue pensar en mi propio pulso, o quizá un espasmo muscular. Pero ocurrió de nuevo: una ondulación. Como si una cuerda gruesa y tensa se deslizara lentamente entre el colchón y la almohada.
Retiré la mano como si me hubiera quemado y encendí la lámpara. Lancé la almohada al otro lado del cuarto y arranqué las sábanas. Esperaba ver una rata, una cucaracha gigante, cualquier cosa biológica y explicable. Pero la sábana bajera estaba impoluta, tensa sobre el colchón. No había agujeros. No había bultos. No había nada.
Me pasé una hora revisando las costuras del colchón con la linterna del celular, sudando frío. Abrí el cierre, metí los dedos en el borde, palpé el interior. Espuma. Tela. Resorte. Todo normal. Incluso olía normal: detergente barato y el leve aroma a mi propio cuerpo. Sin embargo, mi mano derecha conservaba la memoria táctil de esa sensación: algo seco, segmentado, terriblemente fuerte, deslizándose milímetros debajo de mi cabeza.
Esa noche dormí en el sofá de la sala con todas las luces encendidas.
Al día siguiente compré cosas inútiles con la esperanza de que la prevención fuera una forma de control: trampas para insectos, un repelente que prometía ahuyentar “plagas de todo tipo”, una espuma selladora para grietas. Sellé la junta de la pared del dormitorio con el marco de la puerta, como si esa línea delgada fuera la frontera entre el mundo y… lo otro.
También hice algo más, algo que no admití con nadie. Saqué mis instrumentos. Llevé a casa el nivel láser que uso en obra. Monté el tripié en el pasillo, apunté la línea roja al marco de mi dormitorio. Los marcos, en teoría, deben ser plomados. Lo básico. Lo que no se discute. La línea me devolvió una verdad incómoda, el marco estaba… apenas… fuera de escuadra. No mucho. Milímetros. Algo que cualquier carpintero atribuiría a asentamiento. Pero el marco era nuevo, yo lo había revisado cuando me mudé. Y aun si hubiera cedido, ¿por qué la desviación parecía más marcada en la parte superior, justo donde el ruido se concentraba?
Me incliné y, por un segundo, tuve la sensación absurda de que el láser se curvaba. No un reflejo, no una distorsión por polvo, una curvatura mínima, como si el aire frente al marco tuviera densidades distintas. Parpadeé y volví a mirar, pero la línea era recta.
Me reí solo, con una risa breve que no fue humor, sino defensa. Me dije que el cansancio me estaba haciendo ver cosas. Guardé el equipo. Me obligué a comer algo. Me forcé a volver a creer en lo normal. Y esa misma noche, el sofá me devolvió el mismo terror:
Sentí, bajo la tela, una presión que se desplazaba lentamente, buscando la curvatura de mi espalda. Me levanté de un brinco, encendí todas las luces otra vez, y miré el sofá como si fuera una trampa. No vi nada. Pero cuando acerqué el rostro, lo olí. Un olor cobrizo, como a monedas viejas, mezclado con humedad estancada.
III. La Casa Respira
El tercer estallido del miedo llegó con las alucinaciones visuales… o al menos eso es lo que mi cerebro quería creer que eran. Empecé a notar cosas en mi visión periférica. Caminaba hacia la cocina por un vaso de agua y, al pasar por el marco de la puerta del baño, me parecía ver que la madera recta se curvaba. No era que la madera estuviera podrida. Era como si la estructura sólida del marco se volviera líquida por una fracción de segundo, ondulando como una serpiente antes de volver a ser una línea rígida y recta.
Al principio lo atribuí a la luz, a sombras mal colocadas, a mi ojo cansado. Pero el fenómeno se repitió. Y no solo con la madera, también con los zoclos, con la esquina de una pared, con el borde de la mesa del comedor. Pequeñas ondulaciones, como si la casa estuviera probando su elasticidad.
Una noche me detuve frente al baño a oscuras. La única luz provenía de la calle; las farolas de la avenida se colaban por la ventana del fondo y proyectaban barras pálidas y oblicuas sobre el pasillo, iluminando partículas de polvo que flotaban como si el aire estuviera lleno de ceniza fina.
Miré fijamente el marco de la puerta.
—Estás cansado, Adrián —me susurré.
Respiré lento. Conté. Esperé a que la ansiedad se cansara primero. Y entonces lo vi.
No fue una ilusión óptica. El borde de madera "respiró". Se hinchó hacia afuera y luego se contrajo. Un movimiento peristáltico, rítmico, como si por dentro circulara algo denso empujando contra la forma.
Me froté los ojos con fuerza, casi lastimándome. Cuando volví a mirar, todo estaba normal. Pero yo ya no lo estaba. Desde esa noche, la sensación de acecho cambió. Ya no sentía que había algo dentro de mi casa. Empecé a sentir que la casa misma comenzaba a tener su propio comportamiento. El aire se volvió más pesado, con ese olor cobrizo que regresaba a ratos como un recordatorio, como una firma.
Empecé a evitar mirar los marcos. Empecé a caminar por el departamento con el cuello rígido, como si cualquier giro pudiera entregarme un ángulo que no debía ver. También comencé a escuchar cosas que no eran el ras.
Un clic suave dentro de las paredes, como uñas golpeando madera hueca.
Un siseo tan bajo que no estaba seguro de haberlo oído.
Y, a veces, un sonido peor: un crujido húmedo, como cuando pisas una hoja seca o podrida.
En el trabajo cometí errores tontos. Me quedé viendo planos sin entenderlos. Un compañero me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no dormía bien. No dije la verdad, porque la verdad sonaba como el inicio de una historia que nadie quiere escuchar y que muy pocos se disponen a creer.
Una tarde, desesperado por hacer algo útil, llamé a un fumigador. Llegó con su uniforme manchado, un bote de aspersión, y esa seguridad condescendiente de quien cree que todo problema es una plaga común. Revisó zoclos, levantó el colchón, miró detrás del refrigerador.
—No hay nido. No hay excremento. No hay nada —dijo—. ¿Seguro que no es el edificio? Aquí cruje todo.
Yo asentí, casi agradecido por una explicación. Hasta que esa noche, el ras volvió… pero esta vez no venía de la pared. Venía del techo.
IV. Cartografía del Miedo
Decidí actuar como lo que soy, un hombre que entiende las casas desde sus entrañas. Saqué el archivo del departamento que me habían dado al rentarlo; un plano simple, con medidas generales. Lo pegué con cinta en la mesa del comedor y empecé a trazar lo que escuchaba, lo que sentía, lo que veía.
El dormitorio. El pasillo. El baño. El techo. Las líneas se conectaron solas, como si la casa me estuviera guiando. El trayecto del ruido parecía seguir un recorrido que coincidía con los “huecos” naturales de la estructura; ductos, bajadas de instalaciones, cámaras de aire. Como si algo supiera usar la geometría del edificio como una red de túneles.
Esa noche, armado con una valentía falsa, tomé un cutter y me planté frente a la pared del dormitorio. Elegí un punto cerca de donde el sonido era más frecuente. Marqué un cuadrado. Respiré hondo, y corté el yeso. El primer golpe fue fácil. El panel cedió con un crujido seco. El polvo cayó en mi mano. Metí los dedos en la abertura y tiré.
El hueco detrás era más profundo de lo que esperaba. Y estaba… húmedo. No debía estarlo. El interior de ese muro no tenía tuberías de agua. Eso lo sabía. Yo lo había comprobado.
Encendí la linterna del celular y apunté dentro. Vi algo que me hizo retroceder de inmediato. No era un nido. No era moho. Eran cerdas. Miles de ellas.
Estaban pegadas a la cara interior del muro como un tapiz de espinas negras, vibrando apenas, como pasto movido por un viento que solo existía ahí. Algunas se pegaban al polvo y lo sostenían, como si fueran electrostáticas. Otras parecían mojadas, brillando con una película aceitada. El olor me golpeó en la garganta; cobre y humedad, más fuerte que nunca, como sangre vieja mezclada con drenaje.
Tapé el agujero con el pedazo de yeso, no por lógica, sino por instinto. Como si cubrirlo pudiera des-verlo. Me quedé mirando mi mano temblorosa, llena de polvo, y me di cuenta de que había algo pegado a mi piel. Era una cerda, negra, rígida, delgada como un cabello, pero dura como un alambre. La tiré y la aplasté con el dedo. Se partió con un clic seco.
Esa noche no dormí, como ya era costumbre. Me senté con un cuchillo de cocina en la mesa del comedor —ridículo— y miré el pasillo como si esperara que la oscuridad caminara hacia mí. Afuera, las farolas seguían encendidas, derramando luz amarillenta por la ventana, ajenas a mi colapso nervioso.
A las 3:00 a. m. el ras comenzó otra vez. Pero no venía de un punto fijo. Se movía. Y lo hacía con una lentitud insultante, como si disfrutara de mi atención.
V. La Noche
Llegamos a anoche. La noche que cambió mi vida… o tal vez la noche que la terminó, aunque mi corazón siga latiendo.
Me desperté a las 3:13 a. m. No hubo ruido esta vez. Fue el instinto primario de presa el que me abrió los ojos. Sabía, con una certeza celular, que no estaba solo.
Mi habitación estaba sumida en una oscuridad densa. Lo único que la rompía era la luz que entraba desde la calle; la iluminación de las farolas se filtraba por la ventana de la sala y alcanzaba el pasillo en forma de franjas largas, amarillentas, que se extendían como dedos sobre el piso. Esa luz —común, cotidiana, urbana— bastaba para dibujar contornos. Y esos contornos me mostraron algo que mi mente se negó a nombrar al principio.
Miré hacia la puerta de mi habitación. Siempre la dejo entornada, apenas unos centímetros. Pero ahora estaba abierta de par en par. El pasillo se veía parcialmente iluminado por las farolas, lo suficiente para distinguir el perchero, el cuadro torcido que nunca enderezaba, la esquina del mueble de zapatos… y lo suficiente para ver que, en la parte superior del marco de la puerta, algo colgaba.
Al principio mi mente no pudo procesar su escala. Parecía un arco decorativo, una enredadera negra y espinosa, una sombra rara adherida al dintel. Entonces, una de sus patas se movió. La criatura estaba anclada al marco superior como si fuera parte de la casa. Era inmensa, similar a un miriápodo, pero de una anatomía blasfema, un tubo grueso y anillado, del grosor de un torso humano, curvado en un arco que iba del dintel al suelo sin tocarlo aún, como si estuviera probando la distancia.
Su textura fue lo que me rompió por dentro. Estaba cubierta de miles de espinas o pelos rígidos, negros como petróleo, que vibraban independientemente. Ese era el sonido. El ras que escuchaba hacía semanas. El roce de esas cerdas contra las paredes, contra el yeso, contra la madera. Había estado viviendo en los huecos, comprimiéndose, deslizándose por ductos, bajo mi cama, bajo mi almohada.
La criatura comenzó a descender. No caminaba. Fluía. Cientos, tal vez miles de patas, terminadas en ganchos, se clavaban en la alfombra con un sonido húmedo, crujiente.
Click, click, click…
Yo estaba petrificado en la cama, con las sábanas hasta el pecho, viendo cómo esa abominación se adentraba en mi habitación como si fuera su pasillo privado. La luz de las farolas —esa luz normal que jamás había temido— se reflejó en su quitina, revelando un brillo aceitoso. En algunos segmentos, el cuerpo estaba manchado, como si hubiera absorbido humedad de las paredes y la hubiera convertido en algo propio.
Cuando la “cabeza” tocó el suelo, el ángulo de la luz permitió ver su rostro, si es que se le puede llamar así. No tenía ojos. Donde debería haber una cara, había una pinza vertical, similar a la de una tijereta, pero más larga, más cerrada, rodeada de pequeños orificios que palpitaban como branquias. Esos orificios exhalaban, en un ritmo que me pareció sincronizado con mi respiración.
Y el olor… Dios. Cobre y moho, como si abrieras una caja metálica que lleva décadas enterrada en una zanja húmeda.
La criatura se arqueó hacia arriba, levantando la mitad de su cuerpo como una cobra. Las vellosidades de su lomo se erizaron, creando una silueta dentada, terrible, como una sierra viva. Lo peor no fue su apariencia. Fue lo que hizo después. Giró su torso ciego hacia mí. Los orificios palpitantes se orientaron hacia el aire que yo expulsaba, hacia el sonido de mi miedo. Y entonces, con una velocidad que mis ojos apenas pudieron seguir, se lanzó hacia el marco de la cama.
Yo pensé: aquí termina todo. Pero no me atacó. Se enroscó en el poste de la cama, a menos de medio metro de mi cara. Sentí el movimiento del aire. Pude ver una especie de parásitos diminutos corriendo entre sus espinas negras, como puntitos vivos buscando refugio. Pude escuchar un sonido interno, como el de fluidos circulando por un cuerpo que no debería existir.
Estaba tan cerca que sentí el calor que irradiaba. No era calor corporal. Era un calor febril, enfermo.
La criatura se quedó allí, estática, formando un arco grotesco sobre mis pies, como si estuviera midiendo mi cama, mi espacio, mi vida. Y entonces comprendí por qué los marcos de las puertas parecían ondularse. Esa cosa… mimetizaba la estructura. Lentamente, ante mis ojos llenos de lágrimas, su quitina comenzó a cambiar. No como un camaleón; como un material que aprende. Las espinas se retrajeron una a una, hundiéndose bajo la superficie como si fueran uñas plegándose. La piel se volvió más lisa, pálida, y en esa palidez empezaron a aparecer vetas. Sí, vetas de madera. Pequeñas imperfecciones. Líneas. Texturas.
En cuestión de segundos, la monstruosidad a los pies de mi cama se había transformado, camuflándose, convirtiéndose en una extensión retorcida del propio mueble. Si no hubiera visto el proceso, habría jurado que siempre estuvo ahí; un poste defectuoso, una madera rara, un diseño torcido.
Solo quedó un detalle. Un leve siseo. Y el olor a cobre.
Mi cuerpo reaccionó por fin. Salté de la cama, tropecé, me golpeé la rodilla con el buró. No grité, no podía. El grito se me quedó atorado como un tornillo en la garganta.
Corrí hacia la sala sin mirar atrás, agarré llaves, cartera, celular. Abrí la puerta principal. Y al cruzar el umbral sentí algo que aún me persigue; como si el marco de la puerta se ajustara a mi espalda, como si el espacio fuera un músculo apretándose.
Bajé las escaleras y salí a la calle. El aire frío me golpeó la cara. Los autos lejanos, el ruido de la ciudad, el parpadeo de las farolas… todo parecía normal. Pero yo ya no podía ser normal.
VI. Arquitectura Viva
Ahora estoy escribiendo esto desde una cafetería al otro lado de la ciudad. No he vuelto a casa. No puedo.
Intenté racionalizarlo durante el trayecto. Me dije que era una alucinación por falta de sueño. Me repetí diagnósticos como si fueran mantras: estrés, ansiedad, paranoia. Pero mi rodilla sangraba por el golpe, y en mi pantalón había polvo de yeso. Y en mi mano —lo vi bajo la luz blanca del local— había una línea negra mínima, como si una cerda se hubiera quedado adherida, invisible hasta el momento. Como una sombra incrustada.
Ahora comprendo, lo que yo creía mi casa… era solo el lugar donde aquello aprendía mi forma. Donde practicó la mimesis. Donde entendió lo que significa un marco, una esquina, un poste de cama, una puerta. ¿Qué buscaba realmente?
Estoy sentado en esta cafetería, veo un marco ligeramente torcido, escucho un crujido en una pared, incluso siento un bulto extraño en la silla donde me encuentro sentado… no sé si es madera y tela, o si es Ella, esperando pacientemente a que se apague la luz para volver a ser lo que realmente es.
Y lo más aterrador es esto: No creo que sea la única.
Me encuentro mirando la puerta del baño en esta cafetería, una mujer se encuentra ahí, de pie. Siento —muy leve— una ondulación en el borde de su espalda. Como si la línea fuera solo un acuerdo temporal. Como si de su cuerpo emergiera una extensión imitando su carne…
De nuevo... el ras... ahora puedo escucharlo, esta vez no está en las paredes, esta vez puedo escucharlo dentro de mí.